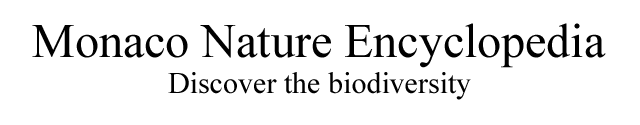El primer ser viviente




Texto © Giuseppe Mazza

Traducción en español de Viviana Spedaletti
¿Cuándo nace la vida sobre la tierra?
Parece que hace unos 4 mil millones de años. El aire, carente de oxígeno, era una mezcla, no precisamente salubre, de amoníaco, hidrógeno, metano, ácido sulfúrico y ácido cianhídrico. Pero bajo el efecto del calor, de las radiaciones y de los rayos, algunas moléculas del «caldo primordial», del agua marina, es decir, cargada de azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, purina y bases de pyrimidine, se funden misteriosamente.
Nacen los famosos 20 aminoácidos que constituyen los «ladrillos» de la materia viviente, las proteínas, los códigos genéticos y una fina membrana que separa el primer microorganismo del entorno.
Se trata, sugieren los restos fósiles, de seres cercanos a las bacterias que se alimentan de ATP (Adenosin-trifosfato), una sustancia entonces abundante en el mar. Rompen esta gruesa molécula, casi como hacemos nosotros hoy en las centrales nucleares con el átomo de uranio, sacando energía y un compuesto más pequeño: el ADP (Adenosin-difosfato). Todo va bien pero después de algunos millones de años el ATP, como es lógico, escasea.
Es la primera gran crisis energética y la naturaleza contesta con una reacción química contraria. El ADP, ya en exceso, se combina con la glucosa en fermentación por mérito de otras bacterias y reforma el ATP. Así el ciclo se cierra admirablemente: por una parte microorganismos que descargan la «batería de la vida”, y por la otra microorganismos que la recargan.
Pero como aún ocurre hoy con el mosto, el proceso de fermentación tiene descartes: burbujitas de anhídrido carbónico que se acumulan en la atmósfera y alcohol que se concentra en el «caldo primordial.»
Después de casi mil millones de años la tierra está nuevamente en crisis: la glucosa escasea y los seres vivientes nadan borrachos y sin esperanza en un mar de problemas.
Es la segunda gran crisis energética. El partido parece definitivamente perdido, cuando una genial «bacteria», hace 3.100 millones de años, según los fósiles calcáreos de Bulawayo en Rhodesia, inventa una extraordinaria molécula verde: la clorofila.
Se deja atravesar por los rayos del sol pero en vez de calentarse como cualquier fragmento común de cristal sintetiza, de modo aún hoy misterioso, lo material y lo inmaterial.
Nace la primera planta. Un ser capaz de combinar la energía luminosa con el anhídrido carbónico, el agua y los minerales, para construir materia viviente y sobre todo azúcares.
Pero también este proceso tiene un descarte: una sustancia vista entonces como peligrosa y contaminante: el oxígeno.
Se recoge poco a poco en la atmósfera, se transforma en los estratos altos en ozono y protegiendo la tierra de los rayos ultravioletas, tiñe de azul el cielo, hasta aquí grisáceo. Un espectáculo estupendo pero una desdicha para las pobres bacterias anaerobias de la fermentación que vivieron, es fácil imaginarlo, este descubrimiento como una «catástrofe nuclear.»
Algunos adaptándose a las nuevas condiciones ambientales inventaron la respiración, el proceso en que, con un rendimiento 18 veces mayor que la fermentación, saca energía de los azúcares quemándolos con el oxígeno, pero los más murieron, o se ampararon en el subsuelo, como harían en nuestra civilización, los sobrevivientes de una espantosa guerra atómica. Y los encontramos aún allí, en la oscuridad, donde falta el aire, bajo el lodo del mar, de los lagos y de los estanques.
¿Pero cuánto vivían estos seres primitivos?
Eran potencialmente inmortales. Se reproducían en pocos minutos, por escisión, como aún hoy hacen las bacterias y muchísimos unicelulares, como las algas planctónicas, la ameba o los infusorios.
El proceso es de los más banales: cuando, a fuerza de comer, el microorganismo se vuelve demasiado grande, duplica el patrimonio genético y se divide en dos. Pero la «madre» (¡o el «padre», porque no han nacido todavía los sexos!) no desaparece: rejuvenecida por el escisión, continúa creciendo y viviendo, para dividirse para siempre.
Ciertamente alguna célula accidentalmente muere, devorada por otros organismos, o porque a lo mejor se seca el charco de agua, pero a menos que suceda una catástrofe, el individuo, aquella combinación cromosómica, tiene una esperanza de vida ilimitada.
Obviamente que las células de un tal «súper ser» son todas rigurosamente iguales. Más bien, visto que del examen de los aminoácidos de los organismos vivientes (siempre los mismos, presentes por lo general en la forma «L»), por la estructura del sistema de síntesis proteica y por la universalidad del código genético, se tiene que la vida sobre la tierra nació una sola vez, el mundo, al principio, tuvo que ser poblado por un solo organismo, omnipresente, con células separadas pero idénticas.
¿Imagináis que aburrimiento? ¡El «Señor Rossi» que por la mañana, saliendo de casa, se encuentra a sí mismo por la calle, para pelear consigo mismo en la oficina y luego ir a dormir consigo mismo!
Por suerte, a la larga, bajo el efecto de la mutación por radiaciones y de los errores de duplicación de los genes, las células teóricamente iguales de nuestro «súper ser» empezaron a distinguirse.
La naturaleza conservaba en ésta o en aquella la «respuesta» para superar las muchas dificultades ambientales, y puesto que, como todavía hoy ocurre entre las bacterias, los genes, libres en el protoplasma, pasaban fácilmente de un individuo al otro, mucho antes que los franciscanos, la palabra de orden de la vida fue «comparte todo y lleva contigo lo menos posible.»
El mundo por milenios fue una inmensa «feria de genes» en que, según las necesidades, con un simple «choque» los microorganismos se los intercambiaban con espíritu fraterno.
Luego, hace casi 2 mil millones de años, uno de éstos se volvió glotón y avaro. Desobedeció, decidido a no ceder más los propios genes al primer arribado, y a cerrarlos con llave en una «caja fuerte», el núcleo, estibándolos y ordenándolos como libros en una biblioteca (¡hoy una bacteria tiene en promedio 1 millón de informaciones cromosómicas, una ameba 400 millones y un hombre 5 mil millones!), para afrontar solo cada eventualidad.
Los cambios fraternos ya no fueron posibles, pero mientras tanto la naturaleza había concluido que si una célula se dividiera para hacer dos de ellas, bien se podía imaginar el proceso opuesto: es decir, dos células que se funden para formar una.
De este modo, el cambio de los cromosomas, «recetas para la vida”, no sólo era posible, sino que resultaba enfatizado.
Nace así la sexualidad, con el indisoluble corolario de la muerte.
Dos organismos, bastante parecidos para «casarse» pero con características diferentes, ponen en común sus genes y crean un ser nuevo, prácticamente único (¡en la especie humana, por ejemplo, las posibles combinaciones cromosómicas son 64.000 mil millones!), diferente a ellos.
El precio es altísimo, porque los padres, no pudiéndose duplicar más por escisión, tarde o temprano mueren, y se pierde por lo tanto para siempre su identidad, su configuración genética; pero mientras las «bacterias burguesas», teóricamente inmortales, fueron dejadas afuera por la evolución, los «transgresores», con su continua mezcla de genes, crearon, de a poco, distinguiéndose, todos los otros seres vivientes.
Deriva que la misma división entre animales y plantas sólo es un hecho de comodidad.
La vida es un fenómeno único y el parentesco entre los dos reinos es más estrecho de cuanto se piensa. Tanto es así que algunas algas unicelulares «indecisas» como las Euglena, pueden comportarse como plantas y hacer la fotosíntesis si hay luz, o perder la clorofila, y vivir como animales, de sustancias orgánicas, en la oscuridad de las alcantarillas.
Pero volvamos a las algas que han descubierto la fotosíntesis y las bodas. Algunas como las Diatomeas, de delicados estuches silíceos, se reproducen hoy tanto por escisión como por vía sexuada. Están entre los principales componentes del fitoplancton, de las inmensas «praderas marinas» de vegetales en suspensión, que nutren directa o indirectamente, como ocurre sobre la tierra firme con las otras plantas, el mundo animal circundante.
La cantidad de «carne verde» producida por los dos entornos es sorprendentemente análoga. Sobre la Manga, por ejemplo, dónde el mar con reflejos verduscos indica notables cantidades de fitoplancton, se ha relevado la creación de 1.400 toneladas de vegetales al año por Km2, contra las 1.800 toneladas de heno de los prados adyacentes.
Los mares de aguas límpidas, como ocurre en cambio en la Costa Azul, reflejan para la alegría de los románticos el azul del cielo, pero también una pobreza congénita de fitoplancton, y por lo tanto lamentablemente de peces.
Pero un bonito día las algas planctónicas, cansadas de golpear a lo largo de las costas, pensaron que no estaba del todo mal adherirse a ellas.
En la zona de resaca, dónde el aire y el agua se mezclan sin descanso, abunda en efecto, además del sol, el anhídrido carbónico, la «materia prima» fundamental de la fotosíntesis.
Algunas algas unicelulares desarrollaron por lo tanto paralelamente unos «pies» filamentosos, ramificados, o foliáceos, llamados «talos», para anclarse firmemente a los riscos. Fue en resumen la carrera al acaparamiento de los mejores sitios.
El área privilegiada es el nivel de bajamar, dónde también en los plenilunios, el riesgo de quedarse sin agua es nulo. Y aquí naturalmente se han establecido las algas «nobles» como las majestuosas Laminarias, de grandes hojas marrones que pueden alcanzar (Macrocystis sp.) los 150 m de largo: el ser viviente más grande que se conozca.
Sobre esta «zona de lujo», se han instalado organismos más rústicos, con talos a menudo ricos en globos flotantes como nuestros Fucus o la increíble Hormosira banksii australiana; y más arriba aún la Lechuga de mar (Ulva lactuca), con especies análogas de talos verdes cada vez más delgados, hasta convertirse en filiformes, como la hierba, para resistir mejor a la deshidratación.
Debajo, en las zonas expuestas al sol, se han instalado las Algas marrones y las Algas rojas, con sofisticados colorantes unidos a la clorofila, por aprovechar mejor, hasta 200 m de profundidad, los débiles rayos solares.
Para reproducirse estas plantas actúan en práctica todas las estrategias sexuales y asexuadas que se conocen.
Pueden, como los Sargazos, recrear las «frondas» de un fragmento de talo; emitir, sin casarse, unas esporas germinantes, como si nosotros diéramos a luz a hijos con células que se desprenden de los dedos de los pies; o liberar microorganismos flotantes, machos o hembras, diferenciados o morfológicamente ambivalentes, que se cortejan, y después de un real ballet se funden para crear un huevo.
De las algas verdes más expuestas a la deshidratación, con técnicas reproductivas a menudo análogas, han nacido las primeras plantas terrestres; pero también sin molestar a las grandes «civilizaciones vegetales» que siguieron, las algas ya han colonizado solas, bien o mal, todas las tierras firmes.
En los más pequeños charcos de agua, sobre los muros, entre las piedras y sobre el tronco de los árboles, viven, intercambiadas a menudo por musgos, mil millones de microscópicas algas verdes. Algunas como las Trebouxia y las Nostoc, se han asociado establemente con setas para dar vida a los líquenes, organismos de asalto, capaces de afrontar los fríos polares y los desiertos más ardientes; otras, transportadas por los vientos, prosperan hasta en la nieve como si nada.
La Chlamydomonas nivalis, por nombrar una, asombra cada año a los esquiadores con el fenómeno de las «nieves rojas», coloreadas por el pigmento que elabora para defenderse de los ultravioleta; y sobre el Himalaya, a más de 5000 m de altura, es siempre un alga unicelular que detenta, el récord Guinness absoluto de la vida vegetal en altura.
Los vegetales conquistan las tierras firmes.




Texto © Giuseppe Mazza

Traducción en español de Viviana Spedaletti
¿Cuál ha sido la primera planta terrestre?
¿Quién lo puede decir? Si es indudable, como hemos expuesto en el servicio sobre las algas, que la vida sobre la tierra nació una sola vez, es decir que todos los seres vivientes tienen un antepasado común, más difícil es reconstruir la gran epopeya de los vegetales a la conquista de las tierras firmes.
Ciertamente los protagonistas fueron los antepasados de los musgos, de los helechos, de los licopodios, de las selaginellas y de los equisetos, todas plantas que muestran un parentesco más o menos estrecho con la civilización de las algas, pero la relación y los orígenes de estos grupos se pierden en la noche de los tiempos.
Cuando la naturaleza crea algo nuevo, cuando para colonizar un entorno inventa «prototipos», lo hace, como nosotros, en pocos ejemplares y por un tiempo limitado. Luego, si la idea se afirma, inicia la «producción en serie», y sólo cuando aquella «receta para la vida» cosecha éxitos en todas partes, encontramos algunos fósiles.
Pero los héroes del momento, los innovadores, desaparecen generalmente sin dejar huella. Es como si entre algún millón de años un paleontólogo especialista en automóviles buscara en la roca los restos de nuestra civilización: encontrará quizás, en la hipótesis que se fosilicen, el capó del «escarabajo Volkswagen», pero no por cierto los esqueletos de los primeros coches, parecidos a carrozas, producidas artesanalmente en número limitado. Difícil por lo tanto, si no imposible, decir cuál alga verde pluricelular intentó primero la vida fuera del agua, quizás sobre un risco rociado por las olas, quizás en las márgenes de una tranquila laguna.
La «palma de los conquistadores” vino en un primer momento asignada a los musgos, ya presentes en los fósiles del Carbonífero, pero probablemente más antiguos, por sus dimensiones modestas y un estilo muy parecido a las algas de la rompiente.
Más bien los botánicos del ochocientos mostraban triunfantes en la Hepática (Marchantia polymorpha) un «musgo anómalo» en forma de alga, el anillo de conjunción entre estas últimas y las primeras plantas terrestres; pero luego, del examen de la estrategia reproductiva de las hepáticas se ha descubierto que son sólo unos musgos retrasados, nostálgicos del pasado, que viviendo a lo largo de los arroyos, sobre de las piedras empapadas, no han sabido resistir a la invitación de volver a arrastrarse como algas.
La evolución baraja, y para complicar las hipótesis, no procede nunca en línea recta, sino en zigzag, o como en algunas danzas populares en que se hacen tres pasos adelante y dos hacia atrás. Hoy muchas certezas se derrumban y hay hasta quien sostiene que los musgos derivan de plantas palustres, desconocidas, miniaturizadas por acontecimientos climáticos.
Mejor en todo caso ser objetivos y atenerse a los hechos. Miremos de cerca una alfombra de musgo. Aunque en los trópicos no faltan especies insólitas pendientes, con tallitos largos hasta un metro y las Briófitas, que agrupan los musgos, las hepáticas y los esfangos, ostentan 23.000 especies, 23.000 «modelos» diferentes, se trata casi siempre de frágiles plantitas de pocos milímetros. Viven codo a codo, una junto a la otra como los corales de los arrecifes, porque la unión hace la fuerza, y con su estructura a cojín retienen mejor la humedad y la cantidad de humus suficiente para colonizar también las rocas más inhospitalarias.
Observemos a un simple miembro de la colonia. ¿En qué se distingue de un alga?
Ante todo crece fuera del agua. Tiene una raicita que bombea la humedad del suelo y los líquidos pasan lentamente, por osmosis, de una célula a la otra. Hacerlos circular sin vasos no es simple, y eso explica enseguida las dimensiones modestas pero lo que más llama la atención en los musgos es la estructura de conjunto, en «arbolito» y las hojas, completamente desconocidas a la civilización de las algas.
La invención no es poco, tanto es así que los botánicos dividen hoy el reino vegetal en dos subreinos: el de las Talofitas, las «plantas arcaicas», como las bacterias, las algas, las setas o los líquenes, con un cuerpo en lámina más o menos diferenciado y el de las Cormofitas, las «plantas modernas», que ostentan raíces, tallos y hojas dispuestas artísticamente en un espacio tridimensional.
Descubrimiento revolucionario, si se piensa que para hacer la misma fotosíntesis, una encina de 25 m debería, con el método de las algas, tender al sol y al viento una enorme lámina foliar de 1200 m2.
Algunas plantitas de musgo muestran en lo alto un largo y delgado pedúnculo con una cápsula. Contiene las esporas. Éstas, diseminadas a la maduración por los retorcimientos del pedúnculo, que reacciona como un higrómetro a la humedad atmosférica, están formadas por una sola célula con la mitad de cromosomas de la planta madre.
En particulares condiciones las esporas brotan dando lugar a un talo alargado, parecido a un alga filamentosa, el Protonema, del cual brotan los minúsculos «arbolitos» de la alfombra que llevan los cuerpos reproductores masculinos en primavera, los Anteridios, pequeñas «porras» de las que nacen los espermatozoides, o unas extrañas «botellas» del cuello largo y estrecho, los Arquegonios, que contienen la célula huevo.
La iniciativa corresponde como siempre a los machos. Después de la lluvia, cuando la alfombra está bien empapada, salen nadando, por miles, con sus cilios móviles y alcanzan a las compañeras fecundándolas.
Con la unión el equipaje cromosómico se duplica, y el huevo germina sobre el sitio como un parásito de la planta madre. Un ser sin hojas, porque el musgo, sin vasos, no lograría alimentarlo de agua; un pequeño E.T. con una sola idea en la cabeza: producir el pedúnculo y la urna con las esporas. Ésta, de forma típica para cada especie, presenta minúsculos «dientes» de madera, higroscópicos, hechos a propósito para abrirla, en la madurez, en las mejores condiciones atmosféricas.
Una estrategia vencedora, que los ha llevado casi inalterados hasta nosotros, pero con el límite de la talla y del hecho que sólo pueden reproducirse cuando llueve.
Su gran mérito es haber inventado las hojas y descubierto la madera para los dientitos de las cápsulas, pero no han sabido explotarlo completamente, como la gran civilización de los helechos.
Estos últimos, que prosperaron aproximadamente en el mismo período, con un máximo de difusión de hace casi 300 millones de años, utilizaron en efecto el lignito para construir órganos de sostén y un verdadero sistema circulatorio: tubos que llevan el agua del suelo a las hojas y alimentan de savia azucarada todos los órganos de la planta.
Aunque la invención de los vasos leñosos corresponde quizás a otros grupos hoy extinguidos, a especies como el Aldanophyton antiquissimum, descubierto en 1953 en Siberia en las rocas del Cámbrico de 500 millones de años de antigüedad, o a plantas sin hojas como los Psilophyton y las Rhynia, parecidos a juncos, difusas hace casi 400 millones de años, es principalmente con los helechos que los árboles prehistóricos alcanzan performance comparables a las actuales.
Verdaderas raíces, verdaderos troncos y grandes hojas. Un grupo de éxito, muy dúctil, que se jacta todavía hoy junto a especies gigantes, mini-helechos parecidos a hilos de hierba, especies flotantes como balsas y extrañas plantas epífitas, los Platycerium, que forman sobre los árboles de los trópicos y en los invernaderos de los floristas elegantes «nidos de hojas» como cuernos de ciervo.
Todas tienen en común la misma estrategia reproductiva.
También aquí, como para los musgos, se parte de minúsculas esporas, con un número disminuido de cromosomas, que brotan dando lugar a una lámina en forma de corazón llamado Prótalo. Una estructura no superior a 3-4 cm, aunque en las especies de mayor talla como las Dicksonia o los otros helechos arbóreos gigantes, que, parecidos a palmas, superan aún los 20 m de altura.
Pero a diferencia del talo de los musgos, esta lámina no genera «arbolitos»: lleva directamente hacia arriba los Arquegonios y hacia abajo los Anteridios. Mismo baño de los espermatozoides, lluvia permitiendo, pero la nueva planta que nace de la boda no vive como un parásito «en economía» sobre el prótalo, hunde las raíces en el terreno y crece autónoma, lozana, creando las bonitas frondas horadadas que todos admiramos.
Según los botánicos son «hojas incompletas», dado que se funden como en una lámina compacta en especies como los Asplenium de los trópicos o nuestro Phyllitis scolopendrium. De jóvenes elegantemente se desenrollan como «pastizales», y tienen generalmente en la madurez, sobre el envés, unas manchas oscuras, unos arabescos formados por muchos puntitos llamados Esporangios. En el microscopio parecen cofres y se abren, de modo análogo a las cápsulas de los musgos, liberando las esporas.
Plantas que miran atrás, al mundo de las algas, y que como éstas necesitan agua para reproducirse, pero con estructuras ya modernas, con órganos cada vez más funcionales y especializados.
Los Equisetos, parientes próximos de los helechos, conocidos también como «colas de caballo» o «colas de gato», en auge entre 200 y 130 millones de años con especies gigantes, llevan aún más allá la «división de las tareas”.
Tomamos el común Equiseto de los campos (Equisetum arvense): el mismo pie, la misma planta, tiene en primavera ramas sin clorofila, que poseen un tipo de «piña» alargada colmada de esporas, y en verano ramas estériles, de un bonito verde, que hacen la fotosíntesis y acumulan azúcares en un órgano subterráneo de reserva.
Pero las sorpresas no acaban aquí: las esporas, completamente idénticas, con cuatro curiosos tentáculos higroscópicos llamados Elaterios, pueden dar lugar, según el terreno en que caen, a prótalos macho o prótalos hembra.
El sexo, indeterminado en el nacimiento, depende en efecto de la riqueza del suelo: cuando es fértil, y por lo tanto capaz de nutrir muchas plantas, nacen más hembras, y si es pobre los prótalos son casi todos machos, en la esperanza que una lluvia piadosa lleve a algún príncipe azul en peligro hasta la bella que espera lejana en un terrón más propicio.
Sobre la función de los Elaterios han nacido muchas hipótesis. De un lado sirven, como velas al viento, para ir lejos y luego, entrelazándose en cadena, hacen que estos extraños prótalos asexuados, no germinen demasiado lejos para las bodas.
La Selaginella, una planta exótica emparentada con los licopodios, frecuente por sus pequeñas frondas decorativas en los invernaderos de los floristas, lleva aún más adelante la diferenciación sexual, produciendo sobre un cono como los equisetos, millares de Microsporas macho en lo alto y 4 grandes Megasporas hembra, con reservas nutritivas, en lo bajo.
Se podría entonces individualizar la siguiente línea evolutiva: antes los helechos con los sexos unidos sobre un único prótalo; luego los equisetos con esporas diferenciadas pero prótalos sexuados; y luego las selaginellas, con esporas calibradas según la función y prótalos sexuados.
Una bella hipótesis, en el sentido de una siempre mayor eficiencia de la naturaleza, si no fuera que las selaginellas y los licopodios, difusos hoy acá y allá con una predilección por las densas selvas tropicales, tiene fósiles más antiguos que los helechos y que además su cuerpo muestra evidentes señales de arcaísmo como las hojas minúsculas y la división dicotómica de las ramas.
Se debe concluir por tanto que la evolución sexual de las primeras plantas terrestres no ha sido igual respecto a su aspecto.
Algunos grupos han privilegiado el sexo, otros el porte. Pero dentro de cada grupo, los órganos sexuales se han relacionado en todo caso en el sentido indicado.
Los antepasados de las actuales Selaginellas, difundidas antes que los musgos y que los helechos en el Devoniano, hace casi 400 millones de años, no tenían por ejemplo como éstas esporas y prótalos con sexos separados; y algunos helechos acuáticos actuales como la Salvinia, perteneciendo incluso a un grupo retrasado sexualmente, ostentan esporas y prótalos sexuados.
Se agrega finalmente que si la evolución generalmente premia a los precursores con una descendencia infinita, digna de los hijos de Abraham, las plantas prehistóricas llegadas milagrosamente hasta nosotros no son necesariamente las mejores. Un importante grupo de licopodios y helechos, hoy extinguidos, llevaron por ejemplo aún más allá el discurso de la protección de la prole, con la invención del óvulo y la semilla, y esta nueva aventura será el objeto del próximo episodio.
Así las plantas han descubierto el amor.




Texto © Giuseppe Mazza

Traducción en español de Viviana Spedaletti
Uno de los grandes ejes evolutivos de la naturaleza es la protección de la infancia; y luego de ser desembarcadas sobre la tierra firme y haber inventado las hojas y la madera, hace casi 300 millones de años las plantas obraron un salto de calidad en este sentido.
Del examen de los fósiles resulta que un pariente próximo de la Selaginella el Lepidocarpon, una especie efímera que se extinguió en lo Carbonífero, no diseminaba más en el suelo las 4 megasporas. Tres fracasaban y la cuarta brotaba sobre la planta, dando lugar a un prótalo protegido por el megasporangio y por una escama.
Paralelamente, en el mismo período, junto a los helechos normales, se desarrollan helechos, a primera vista idénticos, que acentúan esta tendencia. El megasporangio es englobado por algunas hojuelas que se unen para formar un «tegumento», y él mismo se transforma en un órgano protector, dicha «nuececilla» (del latín «pequeño nogal»), en cuyo interior se desarrolla el prótalo femenino. Una estructura nueva y compacta que ofrece una doble protección al concebido, y es llamada «óvulo.»
También las microsporas brotan sobre la planta, dando lugar a unos gránulos de «polen»; y el príncipe azul ya no llega a nado sino con estas minúsculas cápsulas espaciales llevadas por el viento.
Aterriza sobre un minúsculo orificio del óvulo, llamado «micrópilo» (del griego «pequeña puerta»), penetra en la nuececilla y alcanza a la bella fecundándola. La boda ocurre así lejos del entorno externo, al amparo de la sequía que estalló dramáticamente en el Pérmico, cuando con la reducción de las precipitaciones, los estanques y los lagos se secaron.
Los «helechos en óvulos» se extinguieron hacia el fin de la era secundaria, y para tener una idea de sus grandes órganos reproductivos, se debe observar hoy una planta contemporánea a ellos, el Ginkgo (Ginkgo biloba) que tiene el raro privilegio de ser el único representante de una Clase, de un Orden, de una Familia y de un Género. Un «fósil viviente» llegado milagrosamente indemne hasta nosotros desde el Jurásico.
Sus bellas hojas en abanico, se dividen en dos lóbulos, señal inequívoca de arcaísmo (la estructura dicótoma remonta como hemos visto a las algas), pero el hecho que caen en otoño, luego de haber cubierto el árbol de una cascada de monedas de oro, ya es una característica de los tiempos modernos. Los sexos están separados, y caso único en el mundo verde, reconocibles a primera vista por el porte. Los machos del Ginkgo son en efecto esbeltos como abetos y las hembras más ramificadas y bajas.
El Señor Ginkgo en primavera confía al viento un número increíble de gránulos de polen y la Señora Ginkgo los espera con una gotita de líquido pegajoso sobre los micrópilos. Los gránulos de polen se les pegan, y entonces ella retira el líquido a una camarita nupcial, dónde las esferas volantes se abren. De cada una salen dos espermatozoides móviles, que emplean seis meses para alcanzar el arquegonio. En el ínterin el óvulo, un tipo de cereza amarilla, habrá caído al suelo.
Apenas fecundado el embrión crece enseguida lozano, utilizando las reservas del óvulo, y aquí está la gran diferencia con las modernas plantas de semilla: las semillas para germinar pueden esperar hasta centenares de años, los óvulos no. Una diferencia sutil que hasta principios de siglo no fue notada por los botánicos.
El descubrimiento del óvulo y el descubrimiento de la semilla son dos etapas separadas por casi 30 millones de años.
Y si se puede hacer una comparación con el mundo zoológico, las plantas de óvulos son el equivalente a los animales ovíparos, mientras aquellas de semilla, más desarrolladas, a los animales placentarios. La semilla queda en efecto unida hasta la madurez a la planta madre, y lleva el alimento con un órgano que los botánicos llaman no al azar «placenta». Pero sobre todo la semilla, con el embrión en vida latente, permite a las plantas aquella «fuga en el tiempo” que es el sueño, por ahora inalcanzable, del hombre. Poder dormir por siglos, sin envejecer, en los largos viajes espaciales, o a la espera que los progresos de la medicina encuentren un remedio a enfermedades hoy incurables.
Algunas semillas, sacadas de herbarios viejos de más de tres siglos, se han revelado vitales; y otras, conservadas al fresco en las turberas, han germinado luego de 1000 años. Una ulterior ventaja de las plantas de semilla, es el hecho de que sólo llevan a maduración los óvulos fecundos, es decir que no derrochan energía como las gallinas, para crear huevos estériles.
De estas «plantas ovíparas», hace tiempo muy difusas, tenemos aún algunos representantes en la familia de los Cicadáceas. También aquí los dos sexos están separados.
La Señora Cycas revoluta, cuyo parentesco con los helechos arbóreos de óvulos parece probable (porte análogo y hojas en crecimiento enrollado en la punta), también usa la técnica de la gotita pegajosa. Aquí los óvulos no son llevados por un pecíolo, pero crecen bajo especiales hojas doradas, plegadas sobre sí mismas para formar un tipo de col. Durante diez días, cuando la Señora es fecundada, éstas se levantan ligeramente para dejar entrar el polen y luego se cierran llevando a maduración, como en el Ginkgo, también los óvulos que no han tenido la suerte de encontrarlo.
Una vez más, como en los cuentos, bajo las coles nace la vida y en esta extraña estructura protectora foliar, ni blanda, ni dura, los botánicos ya encuentran el «proyecto» para las piñas de las coníferas, que se limitaron a miniaturizar esta osamenta, volviéndola más consistente.
Y por lo demás, también el sexo del Señor Cycas revoluta no es tan diferente de una piña. Se endereza en una estructura en forma de huso puntiaguda de 30-40 cm, y se inflama de amor a tal punto que la temperatura en su interior aumenta 10°C. Levanta las escamas, muestra los sacos polínicos, y libera de a poco al viento 5 mil millones de gránulos de polen.
Visibles a simple vista, los espermatozoides ciliados de esta especie son los más grandes de la naturaleza: miden casi 1/3 de mm y emplean 4 meses para alcanzar la célula femenina dentro del óvulo. También aquí la real y propia fecundación ocurre a menudo en el suelo.
Las Cicadáceas, muy difundidas en lo Mesozoico hasta representar más de un tercio de la flora terrenal, están hoy desparramadas en las áreas tropicales y subtropicales con 10 géneros (un undécimo parece haber sido descubierto en Colombia) y casi 130 especies. Son todas plantas dioicas que confían el polen al viento pero a algunas especies sudafricanas como el Encephalartos villosus y el Encephalartos altensteinii, han hecho también un pacto con los insectos para el transporte polínico.
Su pareja es un curioso coleóptero curculiónido, el Antliarhinus zamiae. Las hembras frecuentan los conos machos, atraídas, parece, por el calor y el olor que emanan, y luego, completamente empolvadas, se desplazan sobre los conos hembra para desovarlos. Exploran cada grieta del estróbilo, fecundando los óvulos con la larga trompa, y aunque sus larvas destruirán algunos, evolutivamente es de todos modos un gran paso adelante con respecto de la polinización anemófila. Quizás inició así, hace millones de años, la cautivadora colaboración entre insectos y plantas.
El crecimiento de las Cicadáceas, comúnmente relegadas a lugares inhospitalarios, donde la vida es difícil y por lo tanto menor la competencia de las plantas modernas, es increíblemente lenta: 5-10 cm al año para las pocas especies que sobreviven en los climas calurosos-húmedos y menos que 0,5 cm para las de entornos áridos. Si a esto se suma que a menudo la polinización es difícil, porque las plantas de los dos sexos están demasiado lejanas entre ellas, se puede entender fácilmente cómo, desde los tiempos antiguos, las actividades humanas hayan dado un golpe de gracia a los restos de estas plantas prehistóricas.
Las semillas de Macrozamia spiralis fueron recogidas sistemáticamente por los aborígenes australianos para sacar de ellas una harina; y los pobres Encephalartos de Sudáfrica no tuvieron por cierto una mejor suerte, porque los indígenas, además de las semillas, también se comían la parte superior de los tallos, ricos en almidón (Encephalartos viene de EN = interior, KEPHALE = cabeza y ARTOS = pan).
A diferencia del Ginkgo, protegido desde la antigüedad por el hombre, que lo plantaba en bosquecitos alrededor de los templos budistas, y lo veneraba, convencido de que mantuviera alejados los incendios, las Cicadáceas, de hogar comúnmente en entornos pobres, fueron casi salvajemente destruidos.
Una rara excepción nos es ofrecida en Sudáfrica, en el Lebowa, por la espectacular selva de Encephalartos transvenosus de Modjadji, aproximadamente 300 km al Norte de Johannesburg. Aquí, sobre una montaña sagrada, custodiada por siglos por las Reinas de las lluvias, tenemos hoy la más gran concentración de Cicadáceas del mundo. Algunos árboles, de 12-13 m de altura, superan los 1000 años y las ordenadas sendas de la actual reserva no quitan nada al atractivo de una zambullida en el Mesozoico.
Otra grande especie del Natal, el Encephalartos woodii resulta en cambio desaforadamente extinguido en naturaleza. Se han salvado sólo dos machos adultos, controlados, en el jardín botánico de Durban, y aunque de algunas yemas durmientes han sido aisladas dos o tres plantitas, no habiendo más hembras, bien puede decirse que es la especie arbórea más rara del mundo.
Pero volvamos a la evolución y al descubrimiento de la semilla, obra, parece, de plantas afines a las coníferas.
Tomemos por ejemplo el Tejo. Es una especie dioica como el Ginkgo y las Cicadáceas, pero a diferencia de éstas, muestra un gránulo de polen más desarrollado. Después de haber alcanzado el micrópilo del óvulo no emite más espermatozoides ciliados, pero éstos atraviesan la nuececilla, más consistente, por medio de un «tubo polínico». Luego de la fecundación, el embrión deja en cierto punto de desarrollarse y se deshidrata a la espera del mejor momento para germinar. En el ínterin su tegumento se transforma en una expansión carnosa, el arilo, que lo vuelve parecido a una baya roja, de donde deriva el nombre científico de la especie de Taxus baccata.
No es todavía un fruto, pero falta poco. Los pájaros van henchidos de ellos y los transportan lejos con gran alivio de mamá Tejo, que así no corre más el riesgo de encontrarse en competencia con los hijos.
Los Pinos y los Alerces, en cierto modo más modernos, tienen los dos sexos sobre la misma planta (¡es curioso como en el origen los sexos estaban separados en las plantas y unidos en los animales, y cómo luego la evolución haya cambiado las cosas!). Los microsporangios y los megasporangios son ensamblados en las estructuras cónicas que todos conocemos llamadas piñas.
Las masculinas emiten nubes de polen, confiadas al viento, y las femeninas tienen dos óvulos por escama. Éstas como en las Cicadáceas se levantan para la polinización, y luego se cierran, uniéndose una a la otra en una estructura compacta generalmente destinada a abrirse en el segundo año para dispersar las semillas.
Una fórmula vencedora que ha generado todas las coníferas que conocemos difundidas en tierras frías pero también en los trópicos con especies como las Araucarias que forman extensas selvas en el hemisferio sur.
El paso siguiente, la protección de la semilla en un fruto, se puede entrever ya en otras dos Gimnospermas (del griego «semilla desnuda»), la Welwitschia y la Ephedra, plantas diferentes, últimos representantes de los grupos que obraron la transición hacia las Angiospermas (del griego «semilla con envoltura»).
En la Welwitschia, sobreviviente por milagro en el desierto de Namibia (ver el reportaje específico publicado en CIENCIA & VIDA), los óvulos ya están envueltos por un «saco protector», que se encoge hacia arriba en un tubo, todavía abierto, para que el polen pueda alcanzar el micrópilo.
En las Ephedra, pequeños matorrales leñosos recogidos por milenios en China para un alcaloide, la efedrina, de propiedades tónicas y antiasmáticas, los óvulos, dotados de un pico, son encerrados en una «botella» de largo cuello que se espesa, después de la fecundación, para formar un fruto carnoso rojo o amarillo.
Se va hacia plantas en que el óvulo, completamente separado del mundo exterior, es fecundado por un estilo y un largo tubo polínico; plantas más unidas al mundo animal, que reunirán los dos sexos comúnmente en una estructura única, la «flor», de la que hablaremos en el próximo episodio.
Cuando los vegetales inventaron las flores.




Texto © Giuseppe Mazza

Traducción en español de Viviana Spedaletti
A cada gran descubrimiento del mundo verde corresponde el nacimiento de una civilización vegetal.
Gracias a la madera los helechos dominaron la vegetación del Carbonífero y el Pérmico, entre 350 y 220 millones de años; luego en la era Secundaria fueron reemplazados por las primeras plantas de semilla, las Gimnospermas, que celebraron su triunfo en el Jurásico, hace 150 millones de años, con casi 20.000 especies de Coníferas; hoy éstas se han reducido a menos de 600 especies y los helechos, que en proporción han soportado mejor el paso del tiempo, tienen que contentarse con tallas modestas.
Talofitas aparte, nueve especies sobre diez de las actuales pertenecen a un nuevo grupo de plantas, las Angiospermas, nacidas de las selvas tropicales en el inicio del Cretáceo, hace 130 millones de años.
Plantas muy competitivas, de asalto, llenaron en breve los trópicos, y se extendieron luego por falta de espacio hacia las regiones templadas. En 20 millones de años alcanzaron Europa, y en otros 30 millones invadieron con más de 250.000 especies todas las tierras firmes.
¿Cuál fue su carta vencedora?
Ante todo la invención del ovario, una «casa», con una o más habitaciones, en la cual proteger a los óvulos, destinada a transformarse después de la fecundación en un fruto; y luego la alianza con los animales, especialmente los insectos, para el transporte del polen.
Para conquistarlos, estas plantas en cierto modo se han «animalizado», creando una estructura variopinta, la flor, completamente extraña a su mundo verde.
Hojas que se colorean hacia el ápice de las ramas, como se puede notar todavía en especies «indecisas» tipo la Estrella de Navidad, para desarrollar una función diferente a la fotosíntesis; pétalos que se transforman progresivamente en estambres, como en las Ninfeas, donde procediendo hacia el centro de la flor, se adelgazan hasta convertirse en los pedúnculos de las anteras.
La arquitectura de la corola devela a la primera mirada al animal a seducir: «Flores para pájaros», de grandes dimensiones, por lo general rojas o moradas, como la Passiflora y los Hibiscus, que ricos en néctar llevan sus órganos sexuales sobre un pedúnculo, lejos del pico de sus famélicas parejas, o como la Freycinetia funicularis, que con tal de reproducirse ofrece estoicamente a los pájaros ensaladitas de brácteas carnosas y suculentas; «Flores para ratones», ricas en azúcar, tipo la Banksia petiolaris y otras Proteáceas que florecen al ras del suelo; «Flores para murciélagos» como el Baobab o la inquietante Couroupita guianensis, el Árbol de las balas de cañón, con corolas coriáceas y órganos reproductivos sensuales, animalescos, parecidos a los tentáculos de una actinia; y naturalmente «Flores para insectos» como la Pratolina o la Salvia, a menudo con sofisticados mecanismos de polinización.
Plantas crueles, como ciertas orquídeas, que torturan y engañan a las avispas; plantas como ciertas Aráceas, que secuestran y matan a los pobres «carteros para el polen»; pero también plantas gentiles, tipo el Castaño de la India (Aesculus hippocastanum), que para facilitar la tarea de las abejas, señala la presencia del néctar en las flores con una manchita amarilla, que esfuma al rojo cuando el «tanque» está vacío.
Pero la naturaleza no renuncia nunca completamente a los viejos caminos, recorridos con éxito por milenios, y junto a las Angiosperme zoofile, no faltan aquellas anemófilas, «conservadoras», que viviendo codo a codo en grandes concentraciones, dónde la polinización es fácil, o en climas fríos, donde los insectos escasean, continúan, como la anterior civilización de las Coníferas, a valerse del viento para el transporte polínico.
Es el caso de las Gramíneas, por ejemplo el Maíz (Zea mays), con estambres llevados por largos filamentos que braman al mínimo desplazamiento de aire, y de las «plantas con colitas de gato» como al Avellano (Corylus avellana) o el Álamo (Populus nigra), con flores reunidas en amentos flotantes, que brotan antes que las hojas para dispersar mejor, sin obstáculos, cantidades impresionantes de polen. 5 millones de gránulos para una sola colita de gato de Abedul; 500 millones por estación, con las bien conocidas consecuencias alérgicas, para un solo árbol de Avellano.
En estos casos obviamente las corolas no sirven, porque no hay ninguna pareja que seducir, pero se trata en el conjunto de minorías exiguas.
Para las Angiospermas típicas, los pétalos son el aparato publicitario de la flor, ubicado alrededor de los órganos sexuales, a publicidad de un buen néctar, según un esquema bien preciso. En el exterior de las hojas transformadas, los sépalos, que cubren el pimpollo; al centro el ovario que contiene los óvulos, heredados por la civilización de las Coníferas, protegidos por más revestimientos inventados por la civilización de los helechos; y dentro de la preciosa célula femenina heredada por la civilización de las algas. En el aparato reproductor de las plantas de flor, se puede leer, como en los varios componentes del cerebro de los vertebrados superiores, la historia de la evolución.
Los órganos masculinos, llamados estambres, tienen dos microsporangios, las anteras. Son los «testículos» de las plantas, y forman millares de gránulos de polen, «mini navecitas espaciales» hechas para aterrizar sobre el «estigma», la parte terminal del «estilo», una especie de «antena televisiva» a bigotes o a esfera, unida al ovario donde se aloja la célula femenina.
Despertado por una secreción hormonal, el polen germina, y emite para alcanzarla un largo «tubo» que se abre paso en el estilo. Un descubrimiento que era ya de las Coníferas, pero con respecto de estas últimas, las Angiospermas son mucho más ardientes, y los machos avanzan 1500-2000 veces más de prisa.
Alcanzado el óvulo, del tubo salen dos espermatozoides y una cosa singularísima ocurre, típica de estas plantas, y tan particular de hacer pensar que todas las Angiospermas hayan tenido un antepasado común: uno de los dos espermatozoides se une con la célula femenina, para crear como siempre un huevo con 2n cromosomas; y el otro se funde con dos células del saco embrionario, para hacer un huevo especial con 3n cromosomas. Las dos entidades evolucionan separadamente, pero mientras el primer huevo engendra el embrión, el segundo, nutrido por la placenta de la planta madre, forma un tejido con tres ajuares cromosómicos llamado «albumen», una verdadera leche condensada, muy energético, destinado a nutrir en los primeros tiempos a la plantita y a darle la fuerza para construir una raíz.
Y por lo tanto el padre, si bien a título póstumo, contribuye, en neto contraste con cuanto ocurre en el mundo animal, a la lactancia de la prole.
Por lo demás las aventuras amorosas del mundo verde no se alejan tanto de las nuestras. A los machos corresponde la iniciativa, la aventura de un viaje difícil y una cerrada competición con los rivales por la conquista de la novia; y las hembras, incluso quedando «en casa», en el vientre de la flor, tiran los hilos, y como siempre conducen hábilmente el juego.
Las papilas de su estigma descartan ante todo mecánicamente, como una cerradura las llaves falsas, los gránulos de las otras especies, y luego emiten particulares secreciones azucaradas, excitantes sólo por su tipo de polen. Pero no se detienen aquí. Cuando tiene inicio la gran competición de los tubos polínicos, hacen una guerra química a los consanguíneos, y elegido su Príncipe azul, aquél con el mejor ajuar cromosómico, lo ayudan en la carrera con especiales emisiones hormonales.
Ciertamente, con los dos sexos unidos en una única estructura, el incesto siempre está en acecho, pero las ventajas son enormes. Cuando en efecto están separados, lo que sólo ocurre en el 10% de los casos con especies llamadas «dioicas» como los Sauces, los Álamos o la Ortiga, las plantas macho después de la fecundación no sirven de nada, y a igualdad de terreno la producción de semillas es disminuida.
Mejor por lo tanto arriesgar, sumando tal vez minusvalías, pero en teoría también los caracteres favorables, ya que la naturaleza elimina al fin rápidamente los tarados, borrando con la muerte sus errores.
Y no faltan especies como la Nigella damascena, donde, si el novio no llega, a un cierto punto el estigma se encierra hacia las anteras auto fecundándose.
Las plantas de flor tienen generalmente que hacer, con varias técnicas, para reducir al máximo los acoplamientos consanguíneos. Algunas especies como el Tomillo, la Lavanda y ciertas variedades de Manzanas o Peras, son auto estériles: es decir reconocen por una sustancia proteica el propio polen, y le impiden germinar; otra astucia consiste en hacer madurar los estambres y los pistilos en tiempos diferentes, de modo que las hembras sólo sean receptivas cuando los hermanos han dispersado todo el polen; y en las flores de insectos, a menudo hay «separaciones mecánicas» muy eficaces.
Las Angiospermas más antiguas, estando a los fósiles, no pertenecen a una línea común, sino a grupos muy diferentes como las Palmas, con inflorescencias a menudo enormes, los Sauces con flores reducidas a los mínimos términos (anteras o estilos), apoyados uno a otro sobre un gatito rígido, en forma de piña, pero ya dotados de un néctar para seducir a los insectos y las Magnolias, que llevan al centro con análoga disposición vertical, sobre una estructura cónica, los estilos, cercados debajo por los estambres. Luego éstos caen, y los frutos rojos, salientes, vienen al mundo sin protección.
Este llamativo receptáculo de las Magnolias, está también presente en dimensiones reducidas en los Ranúnculos y en las Fresas, donde las «semillitas» son en realidad los frutos y lo que comemos el soporte pero tiende a reducirse en plantas más desarrolladas, hasta convertirse en chata en la Olmaria, y cóncavo, con un pequeño orificio, en las Rosas, para unirse luego sobre sí mismo en el fruto del Manzano, que ofrece así la máxima protección a las semillas.
Los frutos de las Angiospermas son muy variables, y aunque cada familia de plantas generalmente tiene precisas ideas en mérito, no hay una estrecha correlación con la forma de la flor.
Los botánicos distinguen ante todo los frutos secos de aquellos carnosos.
Entre los primeros separan luego aquellos duros y compactos, llamados «Aquenios», tipo el Girasol o el Jaramago, de aquellos dehiscentes como las «Cápsulas» de los Iris, de los Pitósporos o de las Amapolas, las «Legumbres» de los Guisantes, las «Silicuas» del Alhelí y los «Folículos» de la Adelfa.
Entre los segundos se distinguen las «Bayas», los frutos con las semillitas adentro, como la uva, la Grosella o los Nopales; las «Drupas», con un solo carozo como las cerezas, los albaricoques o las nueces; y el «Pomo», una forma intermedia entre la drupa y la baya, típica del Manzano y del Peral.
Y viento aparte, si las plantas se sirven principalmente de los insectos para el transporte polínico, es a los vertebrados que confían con frutos gustosos, del color a menudo atractivo, la tarea de dispersar las semillas: deyecciones, después de un oscuro tránsito intestinal; carozos no comestibles descartados lejos de la planta madre; descartes comestibles amontonados en exceso o abandonadas por descuido y accidentes.
Hay como hemos visto en estos episodios, una estrecha correlación entre todos los seres vivientes, nacidos casi ciertamente, en la noche de los tiempos, de un antepasado común.
Y si se alcanza una visión de conjunto, cada vez más difícil en nuestros días en que la súper especialización empuja a los estudiosos a la «miopía», hasta «saber todo de nada”, se cae en la cuenta como el «mundo verde», de la clorofila, no está tan lejos de nuestro «mundo rojo» de la sangre.
Deriva una gran lección de humildad y hermandad, aquella por ejemplo de San Francisco, y se entrevé un dibujo general, una inteligencia de la naturaleza de que la nuestra es un corolario consciente.
Se entiende cómo la creación o la evolución no son hechos del pasado, sino que se desarrollan cada día ante nuestros ojos, con una lógica que no es siempre la nuestra, siguiendo, como una computadora, un «programa» que nosotros no hemos escrito.
¿Cómo serán las plantas del futuro?
Difícil decirlo, y en el punto en que estamos también dependerá del hombre. Parece en todo caso evidente que el «hilo de Ariadna» de la historia de las plantas es la protección del óvulo y por lo tanto de la prole; y en las selvas tropicales, laboratorios desde siempre de la vida, crecen quizás ya las especies que dominarán la tierra del porvenir.
¿Queremos intentar, en este sentido, una anticipación de cientos de millones de años?
En la oscura familia de las Monimiáceas, lejanos parientes de las Magnolias, la Hennecartia de la Argentina y la Tambourissa de Madagascar, ya han inventado, por ejemplo, una nueva protección alrededor de las flores: un edificio en el cual éstas brotan en seguro, y los frutos se desarrollan tranquilos «pre-empaquetados». Pero también nuestro Higo es una planta de vanguardia. Sus minúsculas corolas crecen dentro de una estructura carnosa, que llamamos «fruto», con una pequeña puerta de entrada por el polinizador, mientras los verdaderos frutos, bien protegidos, son las «semillitas» que encontramos adentro.
SCIENZA & VITA NATURA – 1992